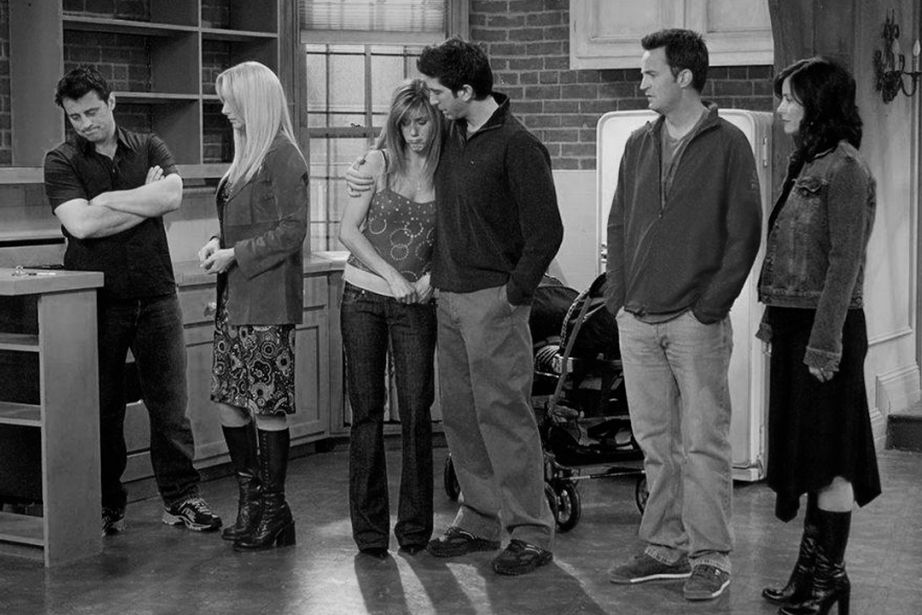Por fin llegó el momento: tras años de rumores y meses de noticias, el 27 de mayo HBO MAX estrenó el especial de Friends que ha reunido al elenco principal 17 años después del final de su estreno y 27 del estreno del primer capítulo. La vuelta de una de las series más populares de la historia de la televisión culmina una ola de nostalgia que nos invade desde hace dos o tres años y que alimenta una reacción opuesta que clama contra este producto tan típicamente de los noventa, tan típicamente neoliberal, con su optimismo irreal, con sus espaciosos pisos en el centro de Nueva York pagados no se sabe cómo, con su ausencia de comentario político y social. En medio, aquellos que crecieron con la serie ahora vuelven a ella con añoranza, pero quizá con la incómoda necesidad de catalogarlo como un placer culpable.
Es cierto que Friends es una serie poco verosímil y demasiado blanca, demasiado heterosexual (cayendo en muchas ocasiones en el sexismo, la homofobia y la transfobia); es cierto que, al final, ofrece un mensaje muy conservador y anacrónico acerca de lo que supone una vida buena: el del matrimonio heterosexual, con hijos, viviendo en una casita en las afueras de la gran ciudad. Pero también fue capaz de ofrecer, inadvertidamente quizá, las contradicciones y reversos oscuros de esta vida buena, del nuevo individualismo neoliberal y su falsa promesa de felicidad, su cruel optimismo [1]. Como producto popular reflejaba, si no la realidad, las fantasías ideológicas y afectivas de una sociedad; como comedia, sus tensiones y preocupaciones.
Se ha dicho que Friends fue la primera serie popular protagonizada por la entonces veinteañera Generación X, la primera afectada de lleno por los procesos de subjetivación neoliberal que proclamaban el individualismo, el emprendimiento de sí mismo, la construcción de la personalidad como marca comercial, el éxito como medidor de valor social y personal… También era la generación que sufrió la mayor tasa de divorcio de sus padres. Frente a la sitcom tradicional, cuyo centro era el núcleo familiar con el padre como máxima de figura de autoridad moral, en Friends la familia no solo era sustituida por la pandilla de amigos, sino que era retratada como el foco de origen de muchos de los problemas y neurosis de los protagonistas: Monica era sistemáticamente despreciada por sus padres y especialmente su madre en favor de su hermano Ross; Rachel era una niña pija malcriada incapaz de desenvolverse en la vida real; el padre de Joey era un mujeriego del que este había aprendido su forma de tratar a las mujeres; los padres de Chandler se habían divorciado cuando era niño, su madre era escritora de novelas eróticas y su padre trabajaba de drag queen en Las Vegas; y la madre de Phoebe se había suicidado en su adolescencia. Este panorama iba mucho más allá de ser un mero requisito argumental para justificar la intimidad de la pandilla de amigos: los padres de los protagonistas no solo no eran los modelos a seguir de la sitcom tradicional, sino que, muy al contrario, con su comportamiento visiblemente egoísta e irresponsable habían hecho de sus vástagos unos adultos disfuncionales, neuróticos e incapaces de desenvolverse adecuadamente en el mundo.
La descomposición de la familia servía a esta atomización y autonomización del individuo, la eliminación de las coacciones externas para que este individuo se “cultivara a sí mismo” (lo que es, en realidad, una autoexigencia). En resumen, Friends nos presentaba unos personajes en la veintena faltos de autoridad y guía paternales mientras se intentaban abrir paso en una vida laboral, social, amorosa que se cuantificaba en términos de “éxito”. En palabras de Judy Kutulas, la narrativa central de la serie, al menos en sus primeras temporadas, era la dificultad de “becoming fully functioning adults” [2]. Y este no era, evidentemente, un camino fácil. Friends representaba, por primera vez, al sujeto de rendimiento neoliberal, y sobre todo sus ansiedades y fracasos, lo que se reflejaba en los mismos mecanismos de los gags cómicos: estos no se basaban en las ocurrencias ingenuas o los errores de personajes que debían ser disciplinados suavemente mediante la risa, como en la sitcom tradicional, sino que mostraban a los protagonistas fracasando al intentar cumplir ciertos mandatos sociales. Más importante aún, el espectador no era invitado a reírse de los personajes, sino a identificarse con ellos: Friends les decía a sus espectadores que esta era su vida, no en las comodidades materiales quizá, pero sí en sus ansiedades diarias.
Claro que la serie no explicaba la ansiedad de sus protagonistas en el contexto socio-económico, sino que desplazaba este conflicto, en una operación, esta vez sí, claramente ideológica, al terreno personal y concretamente al de las relaciones amorosas y la sexualidad. Esto es especialmente evidente en los personajes masculinos, que se veían repetidamente intentando (y fracasando) alcanzar unos estándares de masculinidad que sí aparecían representados en las parejas de sus amigas y sus “competidores”: el compañero de trabajo de Joey que reparte colonia en unos grandes almacenes vestido de vaquero; Paolo, el italiano hiper-sexual que está con Rachel cuando Ross intenta llamar su atención; Richard, el maduro y bigotudo amor de Monica que amenaza constantemente a Chandler; los bomberos, científicos, policías, etc., con los que sale Phoebe… Significativamente, muchos de estos hombres ideales ante los que los tres protagonistas sienten ansiedad eran normalmente empresarios de éxito vestidos de traje y corbata.
Esta conjunción-desplazamiento entre lo laboral y lo sexual encontraba las mayores tensiones en el persoaje de Chandler. No solo su heterosexualidad y su masculinidad eran constantemente puestas en entredicho, también la esperada identificación neoliberal del sujeto con su trabajo. Megan Garber, en un artículo en The Atlantic [3], destacaba el hecho de que, mientras todos los protagonistas tenían profesiones creativas (Monica es cocinera; Joey actor; Rachel trabajará en el mundo de la moda y Ross está apasionado por la paleontología) que les servían no solo como sustento económico sino también como medio de auto-realización, nada se sabía de la profesión de Chandler (era, según Rachel, transponedor, algo cercano a la contabilidad) salvo que era aburrido, absurdo, embrutecedor y desesperante. En la figura de Chandler, Friends trazaba el punto ciego de su fantasía escapista y conservadora; él era el principal catalizador de muchas de las tensiones y angustias en torno a las identidades sexuales y sociales imperantes. No es casual, por tanto, que hacia el final de la serie deje su trabajo y empiece como becario en una empresa de publicidad, profesión (muy ligada al capitalismo, por supuesto) por la que sí tiene pasión, poco antes de empezar una familia en los suburbios con Monica – por otra parte, el personaje femenino más interesante por razones parecidas.
No voy a defender las últimas temporadas de la serie, visiblemente inferiores a las primeras. Pero tampoco criticaré a quien añore la idealizada visión de la vida que ofrecía Friends. Freud aseguraba en su trabajo sobre el chiste [4] que para obtener la descarga producida por la risa, previamente nos hemos tenido que representar una tensión u obstáculo. Por tanto, en toda comedia genuinamente importante se recogen no solo las fantasías de vida buena de una sociedad, sino sus ansiedades y preocupaciones. Friends supo en sus primeros momentos reflejar la ansiedad vital en la que muchos nos seguimos viendo reflejados. Al fin y al cabo, puede que también los millennials seamos niños grandes y neuróticos intentando convertirnos en adultos funcionales, o escapando a su normatividad. Al fin y al cabo, la canción de apertura no solo proclamaba el archiconocido I’ll be there for you: sus primeros versos también decían: “So no one told you life was gonna be this way/ Your job’s a joke, you’re broke/ Your love life’s D.O.A. / It’s like you’re always stuck in second gear/ When it hasn’t been your day, your week, your month / Or even your year”.
[1] Lauren Berlant, El optimismo cruel, Caja Negra; Sarah Ahmed, La promesa de la felicidad, Caja Negra
[2] Judy Kutulas, Anatomy of a Hit: Friends and Its Sitcom Legacies, Journal of Popular Culture
[3] Megan Garber, On Chandler Bing’s Job, The Atlantic
[4] Sigmund Freud, El chiste y su relación con lo inconsciente