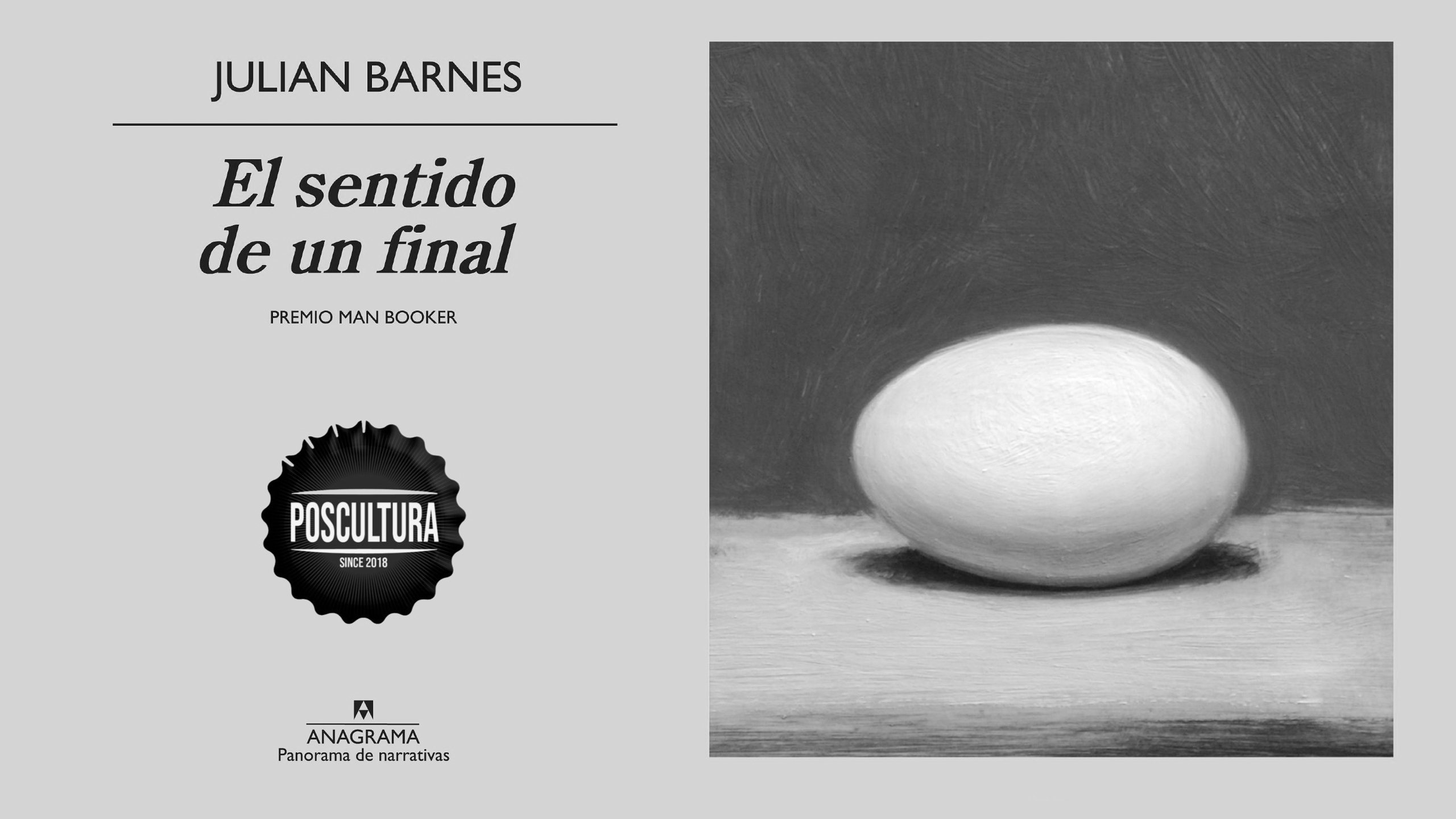Cuando dejamos el colegio, a los once años, nos despedimos actuando en una obra de teatro. Romeo y Julieta. Pero cambiamos el final, y con ello la historia. En la última escena, la pareja se casaba, yo mismo oficié la ceremonia, y nos reunimos todos los alumnos de sexto a su alrededor para cantarles una canción. Aunque ahora no recuerdo cuál. La semana pasada, cuando pasé enfrente del colegio, sin embargo, no recordé nada de ello, sino que pensé en una carrera de bicis sin pedal de cuando teníamos cinco o seis años. Algo que juraría que aquel último día ya había olvidado, y que incluso hoy tampoco podría asegurar que sucediese, no al menos con la asiduidad que creo ahora.
La memoria es equívoca y, como escribía Julian Barnes en El sentido de un final, “lo que acabas recordando no es siempre lo mismo que lo que has presenciado”. A menudo, pensamos en la memoria como un punto final, cuando, en realidad, es una coma que cambiamos a nuestro antojo. Una historia que no paramos de contarnos y que alteramos sin darnos cuenta. En ocasiones, me recuerda a la figura de un profesor. En una mirada inicial, los veíamos serios y sin titubeos; con el tiempo, sin embargo, fueron ganando matices en los que nunca habíamos reparado, aunque también perdieron otros. Cambiaron. Fuimos añadiendo capas a su figura, y al profesor que antes nos tenía manía, ahora hasta le daríamos la razón.
La memoria es interesada, como lo somos todos nosotros, y hay cosas que sólo emergen con el tiempo, cuando el recuerdo o bien se enfría o alguien lo reaviva. En El sentido de un final, el protagonista, Tony Webster, lo vive en sus propias carnes. Tiempo después de su ruptura, se encuentra con su antigua pareja y redescubre por completo su pasada relación y también su final. Uno completamente distinto. Lo que en un inicio se nos presentaba de forma contundente, a medida que el narrador avanza en el recuerdo, va desdibujándose de mil formas diferentes. Aparecen detalles nuevos y palabras omitidas. En un momento, el narrador admite que “al menos recuerdo con claridad las impresiones que dejaron [los recuerdos]. Es lo más lejos que llego”. Y puede que hasta nos confundamos con ello.
El tiempo atenúa la rabia, la tristeza, y también la felicidad. Suaviza el tono. Y, a veces, desbloquea recuerdos, como oculta otros. Los finales, en parte, se recuerdan en la justa medida en la que nos enclaustrábamos nosotros en aquel entonces y en la que nos enclaustramos también ahora. Puede incluso que descubramos partes de la historia que desconocíamos y que alteren por completo aquello que vivimos, las impresiones que debimos sentir.
La magia de la novela de Julian Barnes radica en encontrarle un sentido a cada una de las versiones de la historia que el narrador se cuenta a sí mismo, y que nos contamos nosotros también. Un sentido que nos explique, pese a que nos convierta en culpables y no pueda eximirnos de nada. Un sentido que pueda completar al menos una de las caras del cubo de Rubik en el que vivimos.
Lo que tenemos justo enfrente es lo más complicado de leer y comprender. Al final de la novela, Julian Barnes lo define a la perfección: “la historia que acontece delante de nuestras narices debería ser la más clara, y sin embargo es la más delicuescente”. No llegamos nunca a alcanzar todas las letras porque estamos inmersos en ellas. Y si ahora me empeñase en revivir aquellas carreras de bicis sin pedal, puede que reparase en que siempre nos acabábamos cayendo al suelo, dejando a medias la competición. Puede que fuera consciente de que nunca terminé el primero y que, en verdad, sólo nos preparamos una vez, quizá dos, para la carrera, no más. La pregunta, sin embargo, sería por qué lo recuerdo ahora de otro modo y por qué ha vuelto a mi cabeza tanto tiempo después. Por qué se ha convertido en una mera anécdota.