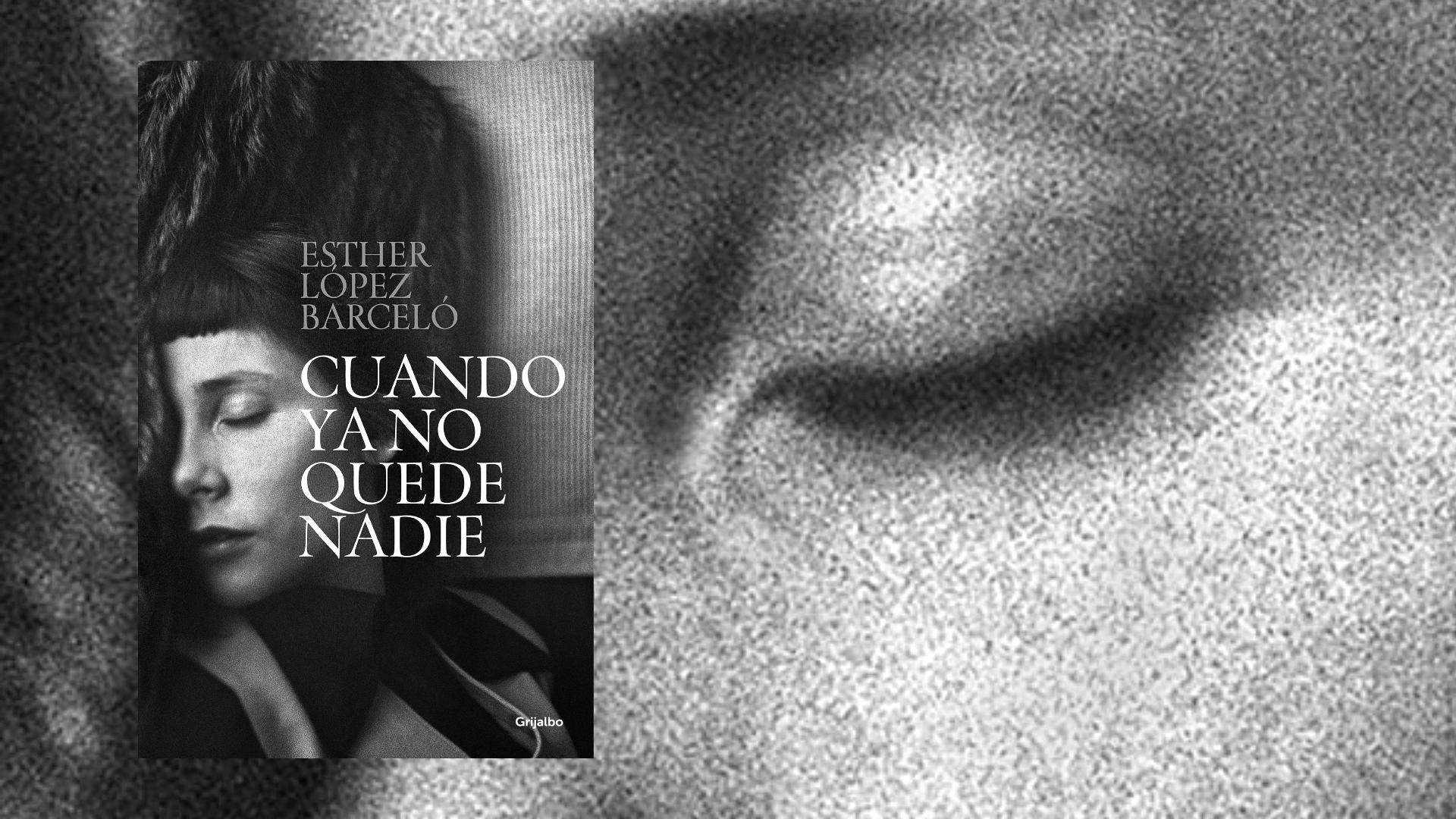“Gracias a su muerte, tú estás viva”
“¿Qué será de ti, mi niña, si yo me muero?”
“Tengo que engañarla y convencerla de que se puede vivir sin madre”
La memoria es colectiva. Nada de lo que conseguimos saber sobre la historia aparece sin más. Necesitamos a gente que nos cuente, nos ayude y comparta lo que recuerda. En una ciudad como esta la memoria es un milagro porque hasta los libros que se publican sobre su historia parecen escritos hacia dentro. Sobre la “autoría local” habría que escribir otra cosa aparte. Esther López Barceló escribió Cuando ya no quede nadie a partir de la memoria de las demás. Si hablar es barrer como dice Noemí López Trujillo en el podcast Lo conocí en un Corpus, escribir es como rebuscar en lo barrido: arqueología de la basura.
Recuerdo ir al cementerio con mi abuela y mi madre, pasar por la fosa común que era simplemente un trozo de tierra sin nada y, alzándose, el catafalco de Primo de Rivera. Pongo en Google fosa común cementerio Alicante, aparece la Falange Española conmemorando al fascista y al lado la placa conmemorativa de las víctimas de los bombardeos destrozada.
La historia de Ofelia tiene la misma oralidad que una conversación entre vecinas. Conocer a Miguel, a Lucía, a Gabriel o a Pilar a través de la voz de Esther no es muy difícil. Es como mirar fotos de las posguerra y descubrir que la fisionomía de las caras que aparecen es similar porque vienen del mismo sufrimiento. Me pasó con las fotografías del colectivo Entre vecinas que aparece en La posguerra fue peor que la guerra (Publicaciones Universidad de Alicante). El casco antiguo recupera su historia, todas son madres, hermanas y familia porque cuidan de todo y de todos.
Cuando ya no quede nadie habla también de la no identidad. Todos sus personajes se buscan a sí mismos constantemente, quieren conocerse, descubrir su historia de verdad. La propia ciudad es un no lugar lleno de pistas que despersonaliza a quienes lo habitan. Por eso todas las voces del libro parecen una misma. Desde el hijo de Ofelia hasta su abuela, desde el más joven al más viejo, la impersonalidad mantiene a los personajes en un estado de angustia muy interesante. La desmemoria es el origen de esa imposibilidad de mirarse de frente y la búsqueda de la misma es la que hace posible reconocerse.
“Necesito escribir muchas de las cosas que nos han contado. Me da miedo olvidarlas”
Lo mismo pasa con los silencios, convertidos en una herencia tienden a prolongarse casi hasta el final de la historia. De hecho, hasta la última página se mantiene el más importante convirtiéndose en una mentira sin importancia. El silencio colectivo también se puede convertir en memoria. Lo que fue la única opción para muchas y después se convirtió en miedo al ruido también se puede contar. El derecho a olvidar de Lucía, Gabriel y Pilar se puede escribir.
Recuerdo pisar el suelo de la plaza del Mercado Central y ver puntos brillando. Que esos puntos dejen de brillar, que el negro que llovió en el bombardeo ahora sale del suelo. Recuerdo preguntarme, entre guiris, qué sentido tiene conmemorar si nadie nos cuenta la historia. Recuerdo no pensar en nada de eso cuando he pasado por ese mismo sitio después de estar de fiesta.
La memoria es colectiva y se parece mucho a la Escuela Modelo, un lugar para todo el que quiera entrar que existe a pesar de la inercia hacia lo privado. Es como un padre con demencia, una madre con secretos, una portería vacía, que siguen siéndolo.
Cuando ya no quede nadie es un libro que busca despersonalizar ciertos aspectos de la historia para no convertirse en “un libro sobre…”. Es una voz muy personal, que ha perseguido el pasado y ha conseguido vaciarse. Mi lectura ha estado muy marcado por la cercanía con la que reconocía ciertos detalles, he intentado dejarlos de lado para pensar en su trabajo y, aunque el qué a veces pasa por encima del cómo, es un riesgo que permite al lector la importancia de lo que no se ha llegado a vivir.
Cuando ya no quede nadie tiene una particularidad con respecto a otros libros ambientados en Alicante: no nombra la ciudad. Lo más importante y bonito de esto es que no necesita dejar claro cómo se llama el sitio en el que pasan las cosas porque sus protagonistas son los importantes. Esther da nombres reales con historias que pudieron serlo para construir una ficción llena de memoria. Resulta que una ciudad sin nombre y sin memoria tiene la capacidad de juntar a varias generaciones para hablar del pasado. Puede que escribir sea una de las formas de no olvidar o que luchar contra la desmemoria tenga muchas formas de manifestación.
“Me llamo Gabriel precisamente por su padre”
Escritor, periodista cultural y librero en la librería 80 Mundos. Codirector de todo esto. He colaborado en medios como eldiario.es o Le Miau Noir. Formo parte de la antología Árboles Frutales (Editorial Dieciséis, 2021) y Odio la playa (Cántico) es mi primer libro.